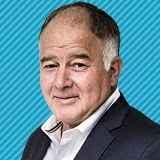La Ciudad de México tiene memoria. A veces nos recuerda lo que los demás hemos olvidado. En septiembre de 1779 el padre Joaquín Izquierdo, del hospital de San Juan de Dios, presentó al virrey Martín de Mayorga un informe desalentador: la viruela había regresado después de 20 años e iba a propagarse sin freno en la capital.
En menos de tres meses, “en toda la ciudad no se ven más que cadáveres, y en toda la ciudad se escuchan solo quejas y lamentos”. Más de 40 mil enfermos agonizaban en calles y casas. El pequeño cementerio del Hospital de San Andrés resultaba insuficiente para albergar los cientos de cadáveres que llegaban diariamente.
En medio de un siniestro clima de miedo y desesperación, el arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta cedió terrenos del entonces lejano paraje de Santa Paula, en lo que hoy es Reforma y Eje Central, muy cerca del templo de Santa María la Redonda, para que los muertos de la epidemia fueran sepultados. Ahí nació en 1836 el cementerio general de Santa Paula.
Entre 2014 y 2016 la arqueóloga del INAH Cristina Cuevas localizó en predios ubicados en ese sitio los entierros de más de dos mil individuos que habían quedado bajo la tierra luego del cierre definitivo de Santa Paula en 1871, 140 años después de que comenzara la urbanización de la colonia Guerrero.
Durante todo ese tiempo, la gente de aquel rumbo vivió, sin saberlo, sobre un conjunto de tumbas.
Muchas de las osamentas desenterradas por el INAH procedían, no de la epidemia de viruela de 1799, sino de la no menos letal epidemia de cólera que en 1851 cayó sobre la ciudad. Según un estudio de Alejandro Meraz Moreno y Erica Itzel Landa Juárez, de la Dirección de Salvamento Arqueológico, en aquellos restos envueltos sobre todo en mantas y petates —Santa Paula era un cementerio esencialmente para gente pobre—, se adivinaba el horror de la vida en México en el siglo XIX: enfermedades causadas por la desnutrición, presencia de caries, muertes provocadas por la tifoidea, la influenza, el sarampión.
Santa Paula fue durante muchos años el principal cementerio de la ciudad. Se extendía a lo largo de 37,800 metros cuadrados y abarcaba un perímetro formado, aproximadamente, por lo que hoy son las calles de Magnolia, Camelia, Galeana y Eje Central. La mayor parte de los lotes costaban un peso. Había otros, sin embargo, que llegaban a costar 15. En las excavaciones de hace una década, el INAH rescató botones de cobre, empleados en la vestimenta de gente de recursos, y también una gran porción de botones de hueso, de vidrio, de barro: los que apenas podían permitirse las personas del pueblo.
Altos personajes pidieron ser sepultados en ese sitio, en un gesto de humildad. Entre ellos figura el opulento Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla y fundador del Monte de Piedad. A ese sitio llegó también el cuerpo del presidente Melchor Múzquiz, muerto en 1844 y cuyos restos se perdieron, y el ataúd del general Guadalupe Victoria, primer presidente de México, fallecido el 21 de marzo de 1843.
La heroína de la Independencia Leona Vicario y algunos de los héroes muertos durante la invasión norteamericana de 1847 —Lucas Balderas, Santiago Xicoténcatl, Juan Crisóstomo Cano, Luis Martínez de Castro— hallaron su última morada en Santa Paula.
La pierna que Antonio López de Santa Anna perdió durante la Guerra de los Pasteles desfiló dentro de una vitrina, desde Veracruz hasta este cementerio, donde fue depositada en 1842 con todos los honores sobre una lujosa columna. Como se sabe, una turba enardecida la arrastró por las calles dos años más tarde, en una de tantas caídas en desgracia del hombre que ocupó toda una época de México.
A mediados del siglo XIX, tras la muerte de su eterno administrador, Vicente García, el cementerio decayó. En el otoño triste y lluvioso de 1869, el escritor Ignacio Manuel Altamirano caminó entre sus tumbas. Lo encontró “espantoso por su incuria y su tristeza”. Los muros estaban llenos de grietas, “el pavimento de los corredores cenagoso e inundado”. No había sino “árboles tísicos y desnudados, muy pocas flores, cruces que se desbaratan, sepulcros que se entreabren… ¡el horror!”.
Dos años más tarde el gobierno clausuró Santa Paula. Había comenzado la expansión de la ciudad y se creía que la cercanía de las tumbas podría revivir las epidemias de 1779 y 1850. Los difuntos fueron “mudados” a los nuevos cementerios capitalinos: Dolores y Campo Florido. En 1895, con los muros y su capilla aún en pie, el periódico La Voz de México denunció que Santa Paula se había convertido “en el cuartel general de los rateros”.
Los muros cayeron por fin en 1904. La capilla sobrevivió, dentro de una casa, hasta 1963. Ese año, la ampliación hacia el norte del Paseo de la Reforma pasó por el centro del cementerio y se llevó lo poco que aún quedaba en pie. No todos los muertos se “mudaron”. Algunos, metidos en fosas comunes donde había hasta 118 cuerpos cubiertos con varias capas de cal, permanecieron durante más de 150 años en el mismo sitio donde los habían depositado.
Hace unos días se reportó el hallazgo de cráneos y restos óseos en una obra irregular realizada en Reforma 145. Se creyó que venían del horror nuestro de cada día, cimentado en ejecuciones, desaparecidos y fosas clandestinas.
Pero la ciudad tiene memoria y muy pronto nos recordó lo que habíamos olvidado.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL HIDALGO ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.